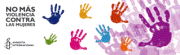Iba a publicar un fragmento de este texto, pero es tan notable que utilizar el habitual método de pastiche (haciendo decir al autor sólo lo que yo quiero que diga) sería un error.
Espero que alguien más lo disfrute tanto como yo. El autor es profesor de Nuevo Testamento y Secretario de Investigaciones de ISEDET.
¡Verdaderamente ha resucitado!

Aparición a los 10*
por Dr. Néstor Miguez
La puerta está trancada. El cuarto, ni grande ni chico, apenas es iluminado por un ventanuco alto. La luz de los arreboles del poniente, levemente violácea, lo hacía todo más fantasmal. Una mesa está corrida a un costado, contra la pared, bajo la ventana.
Sentado sobre la mesa, los pies colgando, hay un hombre bastante joven, con el bozo apenas sombreándole el rostro, aunque un rictus incierto le marca las facciones suaves. Detrás de él otro hombre descansa sobre la mesa. Es largo para su improvisado lecho, y las piernas, de la rodilla en más, le quedan al aire. Está volteado hacia la pared, la cabeza sobre una mano, la otra tomándose la nuca; pero se nota que no duerme. Cada tanto se sacude con un profundo suspiro, como un quejido, como un llanto.
Otro se esconde bajo la mesa, sentado con las piernas recogidas, la espalda apoyada en la pared. Apenas un bulto arrojado allí para que no estorbara, no se distinguía en la oscuridad. Forzando la vista se distingue la cabeza, que le cae entre las rodillas, sobre el pecho. Más allá, de pie, un cuarto varón, recostado sobre la misma pared. Era el más inquieto de ese grupo. Por momentos se ponía en cuclillas, luego se paraba, levantaba un pie y lo apoyaba en la pared, lo volvía a bajar, se erguía, sacudía los hombros, se dejaba caer nuevamente espalda a la pared, las manos colgando, se volvía a enderezar... El más joven lo observaba cada tanto, y luego volvía a mirarse las manos entrelazadas.
Una silla, cerca de esa mesa, es ocupada por un tipo bajo, de piel más oscura. Está sentado con la silla al revés, las piernas abiertas, los brazos cruzados apoyados sobre el respaldo, el mentón apoyado sobre el brazo. La tupida barba oscura, casi hasta los ojos, no me deja ver su gesto, pero no oculta el brillo de su sudor, quizás sus lágrimas. En la esquina había otro de rodillas, sentado sobre sus talones, mirando cabizbajo al rincón. Tenía la ropa rasgada. Era el único que producía un ruido constante, un murmullo permanente. Se balanceaba como en trance.
Un pequeño banco de madera se ubica contra la otra pared, opuesta a la puerta. Lo ocupan otros dos hombres, que por el parecido bien podía pensarse que son hermanos. Uno tiene las manos sobre las rodillas, mirando fijamente a la puerta, como si en cualquier momento fuera a salir disparado hacia allí; el pecho descubierto, velludo. Cada tanto sacudía la cabeza de arriba hacia abajo, apretando los dientes; o, pasado un tiempo, cerraba los ojos, movía la cabeza de izquierda a derecha, y entonces se mordía el labio inferior. El otro hermano (si lo era) ha cruzado el brazo izquierdo sobre el pecho, la mano en cuja, sosteniendo el codo del otro brazo, en cuyo puño apoya la cara. Tenía una actitud más reflexiva.
Finalmente el más anciano, calva y barba canosa, está un poco apartado, junto a otro más alto y joven, aunque no mucho, parado al costado, ambos mirando a la pared. El anciano cada tanto levanta un puño y golpea la pared repetidas veces, como con ira. A veces, impotente, se golpea la cabeza contra la pared, y lanzando un gemido lastimero, o un grito desgarrador... “¡No, no, no...!”. El otro trata de contenerlo, consolarlo, rodeándolo con ambos brazos, las manos en el hombro. Lo estrechaba contra sí, le hablaba al oído. El viejo pareció serenarse, se afloja... pero un rato más tarde volvía a repetir sus gestos autodestructivos.
Allí están encerrados esos diez hombres. Cerradas las puertas, cerradas las esperanzas. Cerrado un tiempo de expectativas, de entusiasmo, de peligros inadvertidos, de peligros advertidos y afrontados, y otros advertidos sin saber qué hacer. Un tiempo de frases enigmáticas que ahora se revelan, se rebelan, los desvelan, y se ocultan, los abisman.
Pasadas fueron también las horas provocativas y lacerantes de los últimos días, la excitación enloquecida que produce esa sensación de no estar pasando pero pasa, de no estar ocurriendo pero ocurre, de no puede ser pero es. Después de todo, los sentimientos también se palpan.
También el peligro y la muerte excitan. También la cobardía se vive intensamente, requiere decisión y cuidado. Hay que decidir decir no, hay que afrontar el temor de ser descubierto al negar, al mentir. Y después, se sabe, hay que vivir con ello encima mucho tiempo. Y pesa, tanto o más que la temeridad que no se tuvo, tanto o más que la traición, otra heroicidad al revés. Pero ahora ni eso. Solo esta nada, que ni a la muerte impulsa.
Abatidos, y me queda corta la palabra. Esa es la sensación que recibo cuando los miro. La derrota por fuera y por dentro. La derrota en una lucha que nunca llegó verdaderamente a darse, el sentido de haber perdido una posibilidad que nunca llegó a ser.
Según dicen, uno vio y creyó, pero nada dice, quizás por que ni siquiera está entre ellos. Otra vio entre lágrimas y reconoció entre suspiros, pero tampoco está, porque es mujer y las mujeres no son creíbles, y menos se si sospechan de enamoradas. Según dicen, otro vio y no creyó, porque no entendía nada aún. Uno que nada dice, otra a quien nadie cree, el otro que nada entiende. Y en todos una sensación de nada que invade (vanidad de vanidades, dice el predicador...uno lo recuerda pero no se atreve a decirlo...). Ese sentimiento de vacío que solo deja lugar a esa otra sensación de nada que es el temor, que demora los tiempos hasta el infinito, donde el sentido se consume a sí mismo.
Allí están. Así están. Temor, angustia, desamparo, desilusión. Extraños galileos encerrados en Jerusalén, sospechados por el poderoso Consejo, sin alternativas ni reservas. Desorientados, ¿qué podían esperar? Nada peor que la vida sin espera, cuando se conoció la vida que viene.
Vuelvo a contarlos: uno, el que está acostado en la mesa, y el joven sentado en ella, dos. Tres, el de debajo de la mesa. Cuatro el inquieto. Cinco el que está a horcajadas de la silla. El arrodillado del rincón, seis. Los dos hermanos hacen ocho. El viejo y su amigo, nueve y diez; once el que está parado en el medio... ¿el que está parado en el medio?
No estaba antes.... Nadie sabe desde hace cuanto que está allí, cómo entró... ni yo mismo, invisible observador advenedizo, me di cuenta. Ellos tampoco, cada uno ensimismado en su propio quebranto.
Ahora habla, los saluda con el tradicional “Shalom”.
Entonces lo miran. Los rostros cambian de temor a asombro, se quedan como petrificados. Miran de nuevo, fuerzan los ojos en la penumbra... No puede ser, es un efecto de la poca luz... El recién llegado levanta las manos y se las muestra, hace un gesto y se levanta la ropa del costado del cuerpo. Es un aparecido en quien viven todos los desaparecidos.
Todos se miran sorprendidos. El que estaba bajo la mesa se golpea la cabeza por levantarse de golpe, pero se ríe, se ríe como loco. El viejo cae de rodillas, el arrodillado se levanta como si tuviera un resorte. El inquieto grita y salta, y luego se tira al piso boquiabierto. Todos se acercan, lo rodean. Los hermanos dejan sus sillas, se abrazan, van a empezar a bailar, pero se detienen porque escuchan que el recién llegado vuelve a hablar. De repente se paran todos en torno de él. Vuelve a saludarlos con el deseo de paz. Yo también lo reconocí, me conmuevo, me desencajo. Aunque conocía el cuento, otra cosa es verlo, vivirlo. Notar lo que pasó en esos hombres, en mí, viendo al resucitado; pero claro, yo, por ahora, no cuento; ellos son reales, yo, un personaje de ficción llegado del futuro...
El resucitado trae la vida en exceso, después de haber visto aquí la vida en receso. Contagia de resurrección, impulsa a la alegría sin sentido, a la vida contra la vida. ¡Viva la vida para siempre!, contra la vida para nunca que te tiran cada día los cultores del culto. Estoy mirando el presente de la vida eterna, y descubro que no hay otra vida eterna que la que comienza en este presente que ahora vivo, de esta experiencia única que mi relato apenas intenta reconstruir. Pero que no hay presente si no fuera por esta vida eterna. Lo miro, y no puedo creer lo que veo. Solo cuando ya no lo vea, podré creer, confiar en lo que vi.
–“Como el Padre me envió, yo los envío”... Esto me sorprende más, si se puede. ¿Enviar a estos miedosos de puertas cerradas? Me dan gana de interrumpirlo... “Pero Maestro, ¿no los viste hace un minuto?; si daban para hacer una elegía, un tango tristísimo. Cambian de humor y se dejan caer, es una turba de llorones aterrados. Yo lo he visto recién. No tienen madera para estas cosas. No te olvides de las tonterías que dijeron más de una vez, de sus groseras incomprensiones, cómo te dejaron solo, como ahora se encerraron de miedo. Tú los conoces, los llamaste e instruiste, los cuidaste, los soportaste, llegaste a quererlos como amigos... eso lo entiendo; pero decirles que harán lo tú haces... ¿no es mucho?... ¿no es sobrevalorarlos? Las mujeres tuvieron más agallas que ellos, te acompañaron a la cruz, estuvieron contigo. El otro joven se mostró más dispuesto, incluso. Si no te pudieron acompañar en el exceso de la cruz, ¿cómo te acompañarán en el exceso de la resurrección? ¿Cómo vas a confiar en ellos, cómo los vas a comparar contigo mismo? Nunca podrán ser enviados como tú, obradores de justicia, nunca podrán ser señales de ninguna plenitud, pastores de ningún rebaño, anunciadores de ninguna valentía... Tú eres la vida, ellos la mediocridad. Volverán a su pesca triste, a su deambular de rutinas...
En eso un soplido, un viento ancestral, sale de la boca de ese resucitado. Comunica lo incomunicable, dice lo indecible, se hace yo en mi yo. Es un aliento celestial, un espíritu santo, es el espíritu del aparecido. De repente siento que mis reticencias y mis preguntas eran ridículas, que yo mismo tengo que salir a publicar lo que acabo de ver, que mis peores dolores son, sin embargo, señales de amor, que todos somos pastores y rebaños, que puedo afirmar lo inafirmable, porque he visto al Resucitado. Que soy justo en una nueva justicia, que nada me retiene, que estoy suelto de mis peores ataduras, que mis pecados son mis opciones, puedo ir más allá de cualquier desilusión, que cada cosa que me ha destruido también me construye, que cada desvío me abrió un nuevo camino. Que si me quiero quedar atado, es porque no he sentido que puedo aventurarme en la terrible demanda de la libertad.





 "Pablo describe la imagen, inaudita para la época, de un Dios que no es más grandioso; no es colérico, ni terrible, ni lleno de poder como el de los judíos, sino que es débil y misericordioso al punto de dejarse crucificar – lo que, a los ojos del judaísmo de la época, ¡bastaría para probar que no tenia nada de divino!
"Pablo describe la imagen, inaudita para la época, de un Dios que no es más grandioso; no es colérico, ni terrible, ni lleno de poder como el de los judíos, sino que es débil y misericordioso al punto de dejarse crucificar – lo que, a los ojos del judaísmo de la época, ¡bastaría para probar que no tenia nada de divino!
 Hay varias razones para esa 'atracción': vivimos en una isla-ciudad con cada vez menos espacio verde para disfrutar en un día libre, las expresiones artísticas -teatro, danza, ópera- son escasas (hablo comparando, injustamente, Puerto Rico con Buenos Aires) y porque Borders es la única "mega" librería que hemos encontrado aquí. Si alguien sabe de otra, por favor, nos avisa! Ahora que lo pienso, es lo único "mega" que me gusta :)
Hay varias razones para esa 'atracción': vivimos en una isla-ciudad con cada vez menos espacio verde para disfrutar en un día libre, las expresiones artísticas -teatro, danza, ópera- son escasas (hablo comparando, injustamente, Puerto Rico con Buenos Aires) y porque Borders es la única "mega" librería que hemos encontrado aquí. Si alguien sabe de otra, por favor, nos avisa! Ahora que lo pienso, es lo único "mega" que me gusta :) En el piso superior, además de libros y más libros, uno se encuentra con toda una gran sección de música, otra de conciertos y películas en DVDs. Muchos aprovechan para conectarse a Internet inalámbrica con su laptop, y otros, como yo, andamos tomando notas con lápiz y papel. Hasta hay un espacio donde, todo el que lo desee, puede sentarse a jugar ajedrez con ancianos muy experimentados en esas guerras de peones.
En el piso superior, además de libros y más libros, uno se encuentra con toda una gran sección de música, otra de conciertos y películas en DVDs. Muchos aprovechan para conectarse a Internet inalámbrica con su laptop, y otros, como yo, andamos tomando notas con lápiz y papel. Hasta hay un espacio donde, todo el que lo desee, puede sentarse a jugar ajedrez con ancianos muy experimentados en esas guerras de peones.
 "No nací con hambre de libertad, nací libre en todos los aspectos que me era dado conocer. Libre para correr por los campos cerca de la choza de mi madre, libre para nadar en el arroyo transparente que atravesaba mi aldea (...)
"No nací con hambre de libertad, nací libre en todos los aspectos que me era dado conocer. Libre para correr por los campos cerca de la choza de mi madre, libre para nadar en el arroyo transparente que atravesaba mi aldea (...)